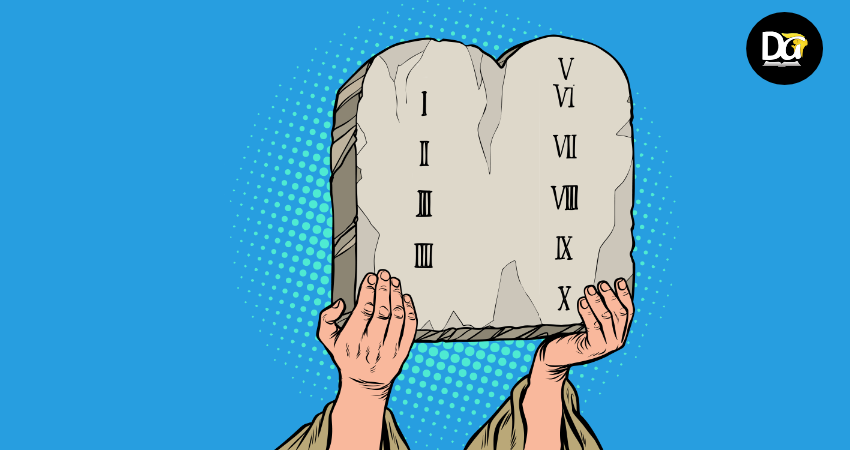Lo que Dios guarda para sí

Uno de los primeros dones que Dios entregó al ser humano, tan sólo momentos después de su creación, fue el don de la mayordomía. Desde Génesis tenemos el recuento de que “tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase” (Gen 2:15). El hombre fue constituido por Dios para ser mayordomo y administrador de toda la creación terrestre: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Gen 1:28). Y esa mayordomía se extiende aun hacia nuestros días, incluso pese a la entrada del pecado. La promesa de Dios sigue siendo: “sobre poco has sido fiel; sobre mucho te pondré” (Mat 25:21). Y por lo tanto es uno de los dones edénicos que debemos considerar como cristianos de los tiempos finales.
Otro de los dones edénicos que alcanzan hasta nuestros días es el sábado. El registro bíblico dice que Dios “reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” (Gen 2:2-3). En el presente trabajo es nuestra intención rastrear el vínculo que existe entre el sábado y la mayordomía cristiana, a fines de enriquecer nuestra comprensión del don sabático y ampliar nuestra experiencia del reposo sabático. El concepto mismo de mayordomía nos lleva a apreciar quién es el dador y qué derechos tiene el mayordomo, quien es un siervo. Veremos posteriormente que tomando consideración de lo anterior, existe un patrón bíblico ilustrado en diversas figuras que amplía el concepto del reposo sabático. Finalmente veremos cómo este concepto nos muestra que el sábado es una expresión de fe en el Señor del Sábado.
LA MAYORDOMÍA CRISTIANA
El concepto de mayordomía cristiana es uno expresado en todas las Escrituras. Desde el Edén, donde al hombre se le entregó el dominio y el cuidado de toda la creación, siguiendo por la mayordomía patriarcal hebrea y saltando a la mayordomía cristiana del Nuevo Testamento, Dios siempre nos ha confiado la administración de diversos conceptos, entidades y personas. Somos mayordomos del tiempo (Ecl 9:10), de los alimentos (Isa 58:7), de nuestros talentos (Mat 25:14-30), de nuestro cuerpo (1 Cor 6:19) y de la verdad que tenemos (Eze 3:18). Un mayordomo es alguien que administra los bienes que no son propios. Y precisamente ese último punto es uno que, al ser olvidado, caracteriza a los malos mayordomos: los bienes pertenecen a Dios. Cuando olvidamos que es Dios quien da, caemos en riesgo incluso de perder nuestras almas (Luc 12:16-21).
Dios, mediante diversas instituciones bíblicas, ha dejado un código que nos ilustra respecto a la verdadera mayordomía y su mensaje de fondo, uno que abarca y está contenido en la institución del sábado. Siempre Dios entrega abundantemente a la humanidad, pero “se guarda para sí” una parte, generalmente minoritaria en cuanto a cantidad se refiere pero de alto valor respecto a la calidad, y exige su entrega, su rendición de parte de la familia humana, como señal de sumisión y humildad y como ilustración didáctica del cuidado y amor que Él tiene para con la humanidad caída. Podemos apreciar en el ayuno, el diezmo, los primogénitos, el ministerio levítico, los sábados ceremoniales, anuales y el jubileo, así como en el árbol de la ciencia del bien y del mal, la misma lección que podemos apreciar en el sábado. Y veremos cómo el sábado engloba, reúne y amplifica esas lecciones para llevarnos a la lección más grande de todas: la de Dios como Creador y Sustentador y de Cristo como Redentor del hombre.
EL AYUNO
La práctica del ayuno se encuentra bien documentada en las Sagradas Escrituras. En Jueces 20:26 se nos habla de que los israelitas ayunaron tras la segunda derrota y masacre recibida de parte de los benjamitas en batalla; en 1 Samuel 7:6 los israelitas ayunaron arrepentidos por haber dejado a Jehová y haber servido a los baales; tanto los galaaditas como David y sus hombres ayunaron como muestra de dolor por la muerte del rey Saúl y sus hijos (1 Sam 31:13; 2 Sam 1:12). David ayunó y rogó por la vida del hijo que concibió en pecado hasta que el niño murió (2 Sam 12:16-23). Un falso ayuno fue convocado para lograr la muerte de Nabot por parte de Jezabel a fin de obtener su viña para Acab, y el mismo rey ayunó arrepentido tras descubrirse el horrendo crimen y la conspiración (1 Rey 21:9, 12, 27). Josafat ordenó ayunar al pueblo de Judá para buscar a Dios en medio de la emergencia (2 Cron 20:3). Esdras en más de una ocasión solicitó ayuno del pueblo para pedir la guía de Dios (Esd 8:21-23; Neh 9:1). Nehemías ayunó afligido al saber de las malas condiciones de sus hermanos en Jerusalén (Neh 1:1-4). Ester convocó a un ayuno nacional ante la inminente extinción del pueblo judío por parte de Amán (Est 4:3, 16; 9:31). Jeremías impulsó un ayuno nacional ante los mensajes de destrucción que le fueron dados (Jer 36:6-9). Daniel ayunó cuando estaba por cumplirse el plazo para el fin del cautiverio babilónico (Dan 9:1-4). El rey Darío ayunó cuando Daniel fue echado al foso de los leones (Dan 6:18). Los hombres de Nínive ayunaron y se arrepintieron de sus maldades tras oír el mensaje de amonestación de Jonás (Jon 3:5). Cristo mismo ayunó 40 días completos en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo, antes de comenzar su ministerio (Mat 4:1-2). Cornelio, el centurión, estaba ayunando cuando recibió la visión del cielo que le enviaba a Pedro (Hech 10:30). Los ancianos y apóstoles cristianos solían ayunar para tomar las decisiones guiados por el Espíritu Santo (Hech 13:2-3; 14:23).
El ayuno consiste en la cesación del consumo de alimentos por un tiempo determinado. En sí mismo, el ayuno no es un fin ni contiene méritos. Sin embargo constituye una actitud y facilita la espiritualidad. Suele acompañarse de oración y recogimiento. En la Biblia encontramos reiteradas veces la unión de oración, ayuno, rasgamiento de vestiduras, uso de ropas ásperas (de cilicio), sentarse sobre cenizas o esparcirse cenizas y el lamento y lloro (ver por ejemplo Est 4:1-3; Isa 58:5; Jer 6:26; Dan 9:3; Jon 3:5-6). Quien se viste de ropas ásperas, se acuesta entre cenizas (las cenizas son el resultado de la acción del fuego) y no come da la impresión de estar muerto. Precisamente la actitud del ayuno es la de decir “sin Dios estoy muerto”. Es al mismo tiempo una expresión de gran pena, angustia y tribulación como una expresión de vergüenza por el pecado y de extrema conciencia de nuestra necesidad de Dios. Quien ayuna se entrega a Dios, ya sea en busca de perdón, de aceptación, como de dirección divina o de petición al Señor. Pero principalmente quien ayuna reconoce la plena soberanía divina.
El consumo de alimentos es indispensable para la vida. Inmediatamente después de su creación Dios entregó a la familia humana las pautas de su alimentación (Gen 1:29-30). La correcta alimentación es parte de la buena salud. Por tanto un cese de la alimentación debería, por lógica, implicar un cese en la salud. Y es por eso que el ayuno es una expresión de entrega y de fe en Dios, puesto que el que ayuna dice “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mat 4:4). Quien ayuna deja de comer, pero confía en que pese al cese de alimentos, Dios será el sustento de la salud. Dios nos da alimentos para cada día (Luc 11:3), pero demanda un ayuno para sí. Es llamativo que uno de los únicos llamados de Dios a ayunar se encuentra en el libro de Joel en el contexto del tiempo previo a la venida del día de Jehová (Joel 1:14; 2:12,15). No es la cesación misma de alimentos la que tiene valor ante Dios, sino la actitud que conlleva el ayuno, actitud que debe rodearse de obras de amor (Isa 58:5-8). La sola religiosidad y ritualidad vacía del ayuno es condenada por Dios (Zac 7:5-6). Cristo recomendó el ayuno con oración a quienes quieren desarrollar ciertos dones espirituales (Mar 9:28-29).
Por conclusión, el ayuno es una actitud espiritual en la cual la persona reconoce que Dios es el dador de la vida y los alimentos, y quien es capaz de sostenernos aún ante la falta de estos. El verdadero ayuno es una expresión de fe en Dios y su reconocimiento de nuestra mayordomía, y debe acompañarse de obras de bondad.
EL DIEZMO
El diezmo consiste en la entrega a Dios de la décima parte de los bienes obtenidos, como señal de sumisión. El diezmo también es documentado ampliamente en las Sagradas Escrituras: Abram entregó los diezmos al Rey-Sacerdote Melquisedec (Gen 14:20); Jacob prometió a Dios los diezmos de todo si el Señor lo cuidaba al salir de la casa de su padre (28:20-22); el Señor mediante Moisés entregó mandatos respecto a los diezmos de todo (Lev 27:30-32; Num 18:21-28; Deut 12:6,11,17,22,23,28; 26:12); la reforma espiritual y religiosa de Ezequías incluyó el restablecimiento de ofrendas y diezmos (2 Cron 31:5-6, 12). Las reformas de Nehemías tras el regreso del remanente judío desde Babilonia incluyeron el restablecimiento de los diezmos (Neh 10:37-38; 12:44; 13:5, 12). Los fariseos del tiempo de Cristo eran estrictos guardadores de la ley del diezmo, y si bien fueron criticados por Cristo por la falta de justicia, misericordia y fe, no lo fueron por el diezmo (Cristo dijo “esto era necesario hacer”; Mat 23:23).
El diezmo es un reconocimiento de que todos los bienes materiales provienen de Dios, quien los da (1 Cron 29:14). Al ser una ley matemática, a quien mucho recibe mucho se le pedirá, y quien recibe poco debe poco (Luc 12:48). El Señor declara tajantemente que el diezmo es su propiedad, y que quien retiene el diezmo para sí se convierte en un ladrón de la propiedad de Dios (Mal 3:8). Por su parte, todo aquél que participa en la adoración con sus diezmos reconoce que las bendiciones materiales encuentran su origen en Dios por sobre el esfuerzo físico individual; nada puede el hombre hacer sin la aprobación divina. Y así como la hacienda de los hombres al entregar el 10% queda inconclusa (90%), quien diezma reconoce que “Jehová proveerá” (Gen 22:14) para sus hijos. Como el apóstol Pablo lo expresó, “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil 4:19). Y de esta manera, la entrega del diezmo no es un fin en sí mismo (aunque por su medio se abastecen las arcas de la iglesia para proveer el sustento de los ministros ordenados; cf Num 18:21, 24, 28; Neh 10:37-38; 13:5; Heb 7:5) sino que es parte de una actitud de humildad, de reverencia ante el Dios sustentador y de fe en la constante preocupación que este Señor tiene para con sus hijos. Nuevamente vemos aquí los mismos elementos que observamos en la sección anterior: humildad, reconocimiento, mayordomía y fe.
Es interesante que, nuevamente, el diezmo tiene un aspecto social, ligado a las obras de bondad. En Deuteronomio 14 se nos dice que el diezmo de los productos agrícolas debía ser comido delante de Dios junto al levita (que no tenía tierras ni posesiones propias), la viuda, el huérfano y el extranjero (las personas más desposeídas de Israel), quienes debían ser saciados “para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días”, “para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren” (Deut 14:23, 27, 29). El diezmo debía ser una ocasión de regocijo para compartir con los necesitados. En el capítulo 26 se habla de que el tercer año tras el ingreso a la tierra prometida se haría un diezmo de todos los frutos cosechados; también aquellos diezmos irían en beneficio de levitas, viudas, huérfanos y extranjeros (26:11-13). Y la bendición de Dios se promete abundantemente sobre aquellos que, poniéndose en sus manos y confiando en su cuidado, guarden la ley del diezmo (Mal 3:10).
En conclusión, tanto como el ayuno, el diezmo lleva a quien lo guarda a cultivar una actitud de humildad, reconociendo que Dios es el dueño de todo, y tiene derecho sobre la totalidad de los bienes, si bien sólo exige una pequeña parte de ello como señal de reverencia y de fe. Tal actitud del diezmante se acompaña de obras de amor y bondad hacia los sufrientes. Finalmente quien diezma recibe de Dios aún más bendiciones que lo que cuantitativamente pudo haber entregado.
EL PRIMOGÉNITO
La primogenitura era propia, según el nombre lo indica, del primer hijo varón nacido a un matrimonio (primogénito – “primer engendrado”). A la condición de primogenitura correspondían ciertos beneficios y ciertas responsabilidades especiales en los tiempos bíblicos: el primogénito recibía una bendición paterna especial sobre sus hermanos, y representaba el principio de las fuerzas de su padre (Gen 27:1-4; 48:13-20; 49:3), y tenía una consagración especial ante Dios (Exo 13:2). Además tenía derecho a una doble porción de herencia de los bienes por sobre sus hermanos (Deut 21:15-17). El primogénito tenía la importancia de ser quien mantuviera vivo el nombre de la familia a la cual pertenecía (Deut 25:5-6). Se constituía en el jefe de la familia ante la ausencia del padre (1 Cron 26:10), y en el caso de las dinastías, era el heredero del reino (2 Cron 21:3). David, siendo el menor de los 8 hijos de Isaí (1 Sam 16:10-11), fue considerado como primogénito por Dios quien lo exaltó como rey sobre los reyes de la tierra (Sal 89:27). El primogénito debía ser un sacerdote familiar y velar tanto por los intereses materiales como por los espirituales de los miembros de su familia.
Desde un punto de vista, el primogénito era el miembro más valioso de una familia, puesto que la esperanza del nacimiento del Mesías radicaba en él (Gen 3:15). Por esto era tan importante su nacimiento, y por eso se le rodeaba de tantas bendiciones materiales. Sin embargo, la primogenitura podía perderse si el hijo en cuestión no era piadoso o su carácter no era en armonía con los mandatos de Dios (cf. Gen 25:32-34; 49:3-4; 1 Cron 5:1). Los anales históricos de Israel están llenos de menciones de los primogénitos de cada familia.
Y teniendo en cuenta lo anterior es significativo que el Señor pidió a Israel que los primogénitos fueran dedicados a Él y cedidos a su nombre, como hijos de Dios (Exo 13:2; 22:29; 34:19; Num 3:13; 8:17). Una historia que refleja la importancia de la dedicación del primogénito es la historia de Samuel. Samuel fue el primogénito de su madre, mas no de su padre, Elcana (1 Sam 1:2). Al pedirlo a Dios, Ana lo prometió a Dios, para su servicio (v.11). Tras tenerlo y darle el cuidado necesario de la primera infancia, Ana lo llevó al templo y lo dejó en cuidado del sacerdote Elí, cumpliendo así su voto con Dios (vv.27-28). Es significativo que Ana lo entregó siendo su único hijo, pero como señal de reverencia, de humildad y de reconocimiento del poder divino, fue capaz de cumplir su promesa. También es significativo que Dios la recompensó con un mensaje de consuelo y con otros hijos de forma posterior (1 Sam 2:20-21).
Por tanto la primogenitura es otra lección bíblica de reconocimiento de que Dios es el dador, en este caso, de la vida y de los hijos, los cuales pertenecen a Dios. Dios pedía la entrega y dedicación de los primogénitos como señal de fidelidad, confianza y fe, y quienes entregan a sus primogénitos confían en que Dios es capaz de otorgar más hijos para la familia.
EL MINISTERIO LEVÍTICO
En estrecha relación con la entrega de los primogénitos tenemos al ministerio de la tribu de Leví. Esta tribu fue elegida por Dios para desempeñar un deber santo, especial, apartado, debido a que durante la apostasía del becerro de oro en ausencia de Moisés fue la única tribu que, como tal y en forma íntegra, se mantuvo del lado de Moisés y obedeció la orden de Dios de erradicar a los apóstatas (Exo 32:25-28). Tras la demostración de fidelidad, Moisés les declaró: “Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros” (v.29). Posteriormente, Dios declaró que los levitas tendrían tanto privilegios como responsabilidades diferentes a las de sus hermanos: no serían contados con sus hermanos a la hora de los censos (Num 1:47-49), y estarían a cargo de la administración del Tabernáculo y de su servicio (Num 1:50-51; 1 Cron 6:48), acamparían y marcharían alrededor del Tabernáculo (Num 1:52-53; 2:17; 4:1-49), llevarían el arca del pacto (Deut 10:8-9), recibirían las ofrendas del pueblo (Num 7:5-9) así como los diezmos, los cuales serían para ellos (Num 18:21, 24, 26), serían consagrados en una ceremonia especial (Num 8:5-26), serían entregados a los sacerdotes descendientes de Aarón para servirles en el ministerio del santuario (Num 8:19, 26; 18:2-7), recibirían en heredad ciudades para habitar si bien no tendrían territorio asignado como sus hermanos (Num 35:1-8), cumplirían funciones legislativas y judiciales (Deut 17:8-20; 21:5; 24:8; 27:14; 31:9) y tendrían participación en la alabanza y adoración relativa al Santuario (1 Cron 9:33-34; 15:16; 2 Cron 7:6; 8:14; 20:19; 23:18; 29:25-26; 30:21; 31:2; 34:12; Esd 3:10).
No obstante lo anterior, una de las declaraciones más significativas sobre los levitas es la que Dios hizo en Números 3:12-13: “He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel; serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito; desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales; míos serán. Yo Jehová”. Aquí el Señor declara que los levitas vinieron a tomar el lugar de los primogénitos. Claramente levitas y primogénitos guardan características comunes: la distinción entre sus hermanos, la dedicación para el servicio santo, la elevada importancia, el sustento material asegurado. Lo anterior se reafirma en citas como Números 3:41, 45; 8:16, 18. Por lo tanto la lección detrás del ministerio de los hijos de Leví es la misma que aquella contenida en la ley de los primogénitos. Y nuevamente surge el sentido relacionado con la bondad y el servicio a los demás: tanto primogénitos como levitas eran especiales no porque debían ser servidos, sino porque debían servir, de maneras señaladas y especiales, a sus hermanos.
Es interesante notar que Dios elige a una de entre doce tribus en forma íntegra para su servicio personal. Israel debía confiar que, a la hora de censar al pueblo para obtener un registro de su poderío militar y económico (los censos se hacían para ordenar las fuerzas del ejército de la nación, así como para la obtención de impuestos fiscales), los levitas quedaban exentos de lo anterior. Nuevamente opera el principio de que Israel debía entregar a la tribu de Leví y confiar que con un número incompleto de la nación (11 partes de 12) sería suficiente para la seguridad y el sustento de la misma. Y hacerlo era un reconocimiento de que Dios era el dueño de la nación de Israel, quien sostenía a sus hijos, quien los protegía de los invasores y enemigos y quien sostenía su economía (Zac 4:6). El ministerio levítico era una demostración de fidelidad ante Dios, y una muestra de humildad y de consagración, reconociendo la importancia de poner a Dios en primer lugar, y todas las demás cosas serían añadidas (Mat 6:33).
LOS SÁBADOS CEREMONIALES, EL SÁBADO ANUAL Y EL JUBILEO
En el Antiguo Testamento, particularmente en el tiempo de Moisés, Dios instruyó al pueblo a volver a la adoración en el día sábado. Sin embargo, además de las menciones al sábado semanal correspondiente al séptimo día de cada semana (Exo 16:23, 25-26, 29; 20:8-11; 31:13-16, 35:2-3; Lev 19:3, 30; 23:3; Deut 5:12-15), la Biblia relata la existencia de otros días que, sin coincidir necesariamente con el séptimo día semanal, son declarados “sábados” o “días de reposo” por el Señor. Se trata de días festivos, días de festividades religiosas ordenadas por Dios. El primero mencionado es el día de las trompetas (Lev 23:24-25), el siguiente es el día de la expiación (Lev 23:27-32) y finalmente la fiesta de los tabernáculos, la cual comenzaba y concluía con días sábados festivos (Lev 23:34-43). Todos estos días eran dedicados a la respectiva festividad, siendo en el caso de la primera y tercera fiestas mencionadas una actitud de celebración, y en el caso del día de la expiación una ocasión de recogimiento, aflicción, ayuno y oración. En cada uno de los casos, ese día no se realizaba trabajo alguno y por lo tanto se confiaba en la provisión divina para el sustento de la nación. El sentido mismo de las festividades es la celebración de la llegada de la época de la cosecha de los frutos, de la limpieza del pueblo de sus pecados, del juicio en favor de Israel y de la celebración del favor de Dios. Por tanto involucraban poner la vista en Dios y su obra por sobre los quehaceres humanos. Eran, como lo hemos visto hasta ahora, manifestaciones de humildad tanto como muestras de fidelidad y confianza en el Señor a quien apuntaban las fiestas.
Sin embargo la expresión shabbát no sólo hace alusión al sábado semanal o al sábado festivo. En Levítico 25:1-7 se hace mención del sábado anual o año de reposo de la tierra. El sistema es análogo al del sábado semanal: cada 6 años se guardaría un sábado anual o séptimo año de reposo. Los 6 primeros años serían aquellos donde la tierra sería trabajada, sembrada y las viñas podadas. Sin embargo el año sabático la tierra no sería trabajada ni podada, sino que descansaría de las intervenciones o trabajos agrícolas. El “riesgo” de guardar un año sabático era de quedarse sin el sustento necesario, pero nuevamente Dios asegura una promesa de bendición: “Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer” (vv.6-7). Por lo tanto quien guarda el año sabático se pone en manos de Dios, quien asegurará el sustento necesario. La lección del año sabático es reconocer que Dios es el sustentador de su pueblo, que nada somos en su presencia, y que podemos vivir con un sustento “incompleto” (6 de entre 7 años) más plenamente que si retuviéramos la totalidad de los años.
La misma lección se cumple con el año del jubileo (Lev 25:8-17): contadas 7 semanas de años (es decir 7 períodos de 7 años), el año 50 sería santificado como año de jubileo. La expresión jubileo es en hebreo yobél, la palabra que denota el instrumento utilizado para anunciar el año festivo: una trompeta de plata (v.9). La palabra jubileo está relacionada con júbilo, pues era una festividad gozosa: en ella se otorgaba libertad a los esclavos, se devolvían las tierras a quienes las habían perdido, y todo ello simbolizaba la liberación del pecado y el restablecimiento de la tierra renovada y sin pecado a los hijos fieles de Dios. Y era característico que este año tampoco se trabajaba la tierra: corría la misma regla que para un año de reposo (vv.11-12). Sin embargo era llamativo un hecho: al ser un año 50 un año de jubileo, el año anterior, 49, era el séptimo año de reposo o sábado anual de la serie, y por lo tanto el guardar el año del jubileo era pasar 2 años completos sin trabajar la tierra. Si se requería fe en Dios para pasar un año completo sin trabajar la tierra y recibir su sustento, ¡cuánto más se requería fe para dos años consecutivos! Y sin embargo, nuevamente aparece la provisión divina: “Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos; entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo” (vv.20-22). Para todo aquél que desee ponerse en las manos de Dios, el Señor promete la bendición especial y el sustento necesario.
Por lo tanto, los días sábados ceremoniales, el año de reposo y el jubileo eran todas ocasiones especiales en las cuales el adorador depositaba su confianza en el sustento divino, reconocía que Dios era su sustentador y el gran artífice de los hechos de la salvación, aceptaba humildemente la instrucción divina y expresaba su fe en Aquél que “no se adormecerá ni dormirá” al guardar “a Israel” (Sal 121:4). Todas estas festividades tenían un enorme sentido de amor expresado en obras con el prójimo, ya que todas eran ocasiones de celebración sociales, donde se compartían alimentos con los más desposeídos y se reponían las posesiones de aquellos que habían sufrido pérdidas.
EL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN Y DEL MAL
Es necesario, antes de aproximarnos al sábado semanal, acudir a un símbolo más que Dios eligió para enseñarnos la mayordomía cristiana y su relación con el reposo sabático. Y es la primera lección que Dios enseñó al respecto, pues lo hizo en los principios, en Edén mismo. Se trata del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Este árbol es mencionado sólo en Génesis 2 por nombre, y aludido en Génesis 3. Dios lo puso en un lugar central en el huerto de Edén, aparentemente cercano al árbol de la vida. Y respecto a él dio una instrucción muy específica al hombre y la mujer: “De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Gen 2:16-17). Es decir, de todos los árboles puestos ante la pareja humana para su consumo, Dios se reservó o se guardó para sí uno de ellos, el cual, siendo de su exclusiva propiedad, no era para acceso ni consumo del hombre. El principio es el mismo que hemos visto con el ayuno, el diezmo, los primogénitos, los levitas, los sábados ceremoniales, anuales y el jubileo: Dios nos da plena libertad para disfrutar de sus dones, sean ellos alimento, posesiones materiales, hijos, hermanos o tiempo: pero Él sigue siendo el legítimo dueño de estos dones, y es nuestro deber reconocer que nada es nuestro, y que recibimos de su mano todo. Y la forma que Dios tiene de hacer que reconozcamos lo anterior es limitando o restringiendo nuestro uso de esos dones, poniendo así sobre lo retenido por Dios un sello de su autoridad. Al abstenerse Adán y Eva de acceder al árbol prohibido estaban declarando que reconocían a Dios como dueño del huerto de Edén, reconocían su autoridad por sobre la de ellos y por fe respondían obedeciendo la Palabra de Dios.
Es muy destacable que al principio Dios crea al hombre, le otorga la mayordomía del huerto, le designa su alimentación, le entrega la mayordomía del tiempo, le entrega el sábado y le limita el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal. Los principios del ayuno, el diezmo, la primogenitura y el ministerio levítico y el sábado en todas sus formas están contenidos en los primeros capítulos del Génesis y hallan su foco en la restricción al árbol prohibido, el único mandamiento que Dios entregó al hombre y la mujer en el entorno edénico. Y nuevamente tenemos que las lecciones que hemos comentado hasta ahora están todas aquí: no comer del fruto de ese árbol era ser humilde ante Dios, reconocer que Él era el dueño y Señor de Edén y de toda la tierra y era un acto de fe en el sustento divino. No se entrega a Adán una razón para prohibir el consumo de ese árbol más que el mandato divino y la amenaza de muerte. Y por tanto se requiere fe y confianza en que Dios nos pide lo que nos pide porque sabe qué es lo mejor para nosotros y porque quiere lo mejor para nuestras vidas.
Sabemos que Adán y Eva fallaron en esta prueba, lo que posibilitó el ingreso del pecado a este mundo, la pérdida de las bendiciones edénicas y el desarrollo terrestre del gran conflicto. Pero Dios continuó la lección del árbol de la ciencia del bien y del mal hasta hoy.
EL SÁBADO
Finalmente nos encontramos con el mandamiento del sábado: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó” (Éxo 20:8-11). ¿Por qué razón Dios nos pide que le otorguemos un día de cada siete? La Biblia declara que en sábado no debemos realizar trabajos comunes. Pero también dice “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma” (2 Tes 3:10). La relación entre el trabajo con el alimento y el sustento es tan antigua como el hombre (Gen 3:17-19). Por tanto, si no trabajo uno de cada siete días, ¿cómo recibiré el sustento necesario?
A esta altura, ya hemos analizado la respuesta a la interrogante anterior. La observancia del sábado es la demostración pública de que dependemos total y absolutamente de Dios para nuestra existencia, que somos hechura suya (Efe 2:10), que le pertenecemos y que no somos nuestros (1 Cor 6:19). Al celebrar el sábado confesamos humildemente nuestra pequeñez y debilidad en comparación con la grandeza y fortaleza del Dios Omnipotente. Al guardar ese día renunciamos a la tentación de ocupar el tiempo como que fuera nuestro, y reconocemos que le pertenece. Y al cumplir con el mandamiento reconocemos por la fe que creemos en el Señor del sábado, que le amamos y que queremos trabajar por él sirviendo a nuestro prójimo, que confiamos en su divino sustento y que “Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos; aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación” (Hab 3:17-18).
CONCLUSIÓN
Si tratamos de obtener un pensamiento final sobre lo expuesto en este trabajo, vemos que las lecciones contenidas en cada elemento de este código divino deben guiarnos a una mejor experiencia sabática: el día sábado no debe estar centrado en lo que se debe o no hacer, sino que en el Señor del sábado. Mirando a Jesús nuestra experiencia sabática debe ser una de regocijo y celebración, pero también de recogimiento y humildad. En sábado debemos reconocer que todo lo que tenemos, hacemos y somos lo debemos al gran Señor y Salvador. Debemos ser humildes y reconocer el contraste entre nuestra debilidad y su gran poder. Debemos confiar en su divino sustento, y también expresar nuestra fe en el Señor que dio todo para salvarnos, aún la preciosa vida de su hijo Jesucristo.
Es por esta causa que el mandamiento sabático tiene tal relevancia en nuestros días, donde el mundo ha descuidado las normas de Dios y pisoteado su Ley. Cuando las escenas de la profecía se cumplan, el mundo entero pretenderá, bajo un falso disfraz de piedad, exaltar la Ley de Dios al tiempo que descuida aquel mandamiento que es un monumento a la autoridad divina, el único mandamiento que nos da el sentido de absoluta dependencia y lealtad al Dios del universo, quien es también nuestro Salvador. En ese momento, el pueblo de Dios deberá levantar el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel y llevar los ojos del mundo a la verdadera fe en Cristo Jesús, expresada en la obediencia a los 10 Mandamientos, incluyendo la celebración del reposo sabático como una demostración de entrega total e irrestricta a la voluntad divina. En ese entonces, seremos testigos al mundo de que confiamos en su Palabra, vendremos a ser “buenos siervos y fieles”, y estaremos listos para entrar en el gozo de nuestro Señor.
Marán atha